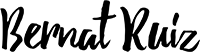Hace unas semanas el mundo del libro se hizo eco de un titular atribuido a Arnaud Nourry, consejero delegado de Hachette Group:
The ebook is a stupid product. It is exactly the same as print, except it’s electronic.
Nourry había dicho exactamente esas palabras en una entrevista a Scroll.in y muchos lo tomaron como la confirmación que el libro digital era un bluf, una pálida copia de su hermano mayor de papel. La cuestión es que, más allá del titular, Nourry había dicho más cosas:
There is no creativity, no enhancement, no real digital experience. We, as publishers, have not done a great job going digital. We’ve tried. We’ve tried enhanced or enriched ebooks – didn’t work. We’ve tried apps, websites with our content – we have one or two successes among a hundred failures. I’m talking about the entire industry. We’ve not done very well.
Dice que lo intentaron; intentaron enriquecer los libros, probar aplicaciones, sacar partido del contenido. Sin mucho éxito. Hachette es uno de los grupos editoriales que realmente han invertido –lo sigue haciendo– en contenidos digitales. No se limitaron a cavar trincheras y a verlas venir ni a copiar fórmulas con poca convicción y menos presupuesto.
Lo que el responsable de Hachette estaba reconociendo en un alarde de franqueza que le honra es que no habían sabido trabajar con el libro digital ni en lo industrial y creativo –de ahí su asunción que el libro digital no es una experiencia digital completa– ni en lo comercial. No han sabido los grandes grupos y todavía menos los editores independientes aunque cada vez son más las numerosas excepciones.
Numerosas, sí, pero no dejan de ser excepciones.
En los últimos tres artículos (Los editores matan moscas a cañonazos, Editores y libreros frente a Von Clausewitz y El libro de Schrödinger) vimos como muchas de las prácticas habituales hace diez años hoy están obsoletas o necesitan de una actualización urgente pero la actualización más importante es la del libro como concepto en un mundo en el que, el mismo producto –el libro de papel– ha cambiado de percepción y significado porque se ha visto rodeado por productos que ya compiten directamente con él.
Un libro de papel hoy no es lo mismo que un libro de papel hace veinte años.
Creo que, al menos en parte, Nourry nos está hablando de eso. Es cierto que la industria editorial, con los grandes grupos a la cabeza, se ha negado durante mucho tiempo a mejorar la experiencia de lectura del libro digital de forma que ésta fuera percibida como netamente superior a la del libro de papel. Aunque las ventas de libros digitales no han dejado de subir –a despecho de lo que la mala interpretación de los datos ha mostrado en ocasiones– dicha subida se ha producido de forma desigual, en función de géneros, canales de venta, tipo y tamaño de editorial, el grado de reconversión y otras circunstancias ajenas al libro mismo. Si el libro digital es una mala copia del de papel con unas prestaciones digitales decepcionantes lo lógico es que los lectores no cambien sus hábitos. Yo mismo leo ahora mucho más en papel que en digital. Muchos se sorprenderán con lo que voy a decir: puede que un libro digital no sea un libro; al menos, puede que no lo sea si, como afirma Nourry:
The ebook is a stupid product. It is exactly the same as print, except it’s electronic.
El libro (ya) no es para todo el mundo
No existe el producto para todos los públicos. Incluso en algo tan básico como el agua, algunos no la beben del grifo porque les parece repugnante mientras otros no la beben embotellada –al menos en su casa– porque les parece un despilfarro antiecológico y les va bien con la del grifo. Entiendo que las empresas envasadoras de agua mineral quieran que todo el mundo beba –ergo, compre– agua mineral porque todos bebemos agua, lo que me sorprende más es que los editores independientes se quejen de los (bajos) índices de lectura porque ni todo el mundo que sabe leer lee libros, ni tiene por qué hacerlo.
¿Es posible que en países totalmente alfabetizados la relación entre los que saben leer y los que leen libros sea una simple correlación desconectada ya de toda causalidad?
No me cansaré de repetirlo: hasta el último tercio del siglo XX saber leer y leer libros iban de la mano porque el libro era un vehículo con una relación coste/beneficio imbatible; eran fáciles y baratos de producir y, mediante ediciones económicas, sus precios estaban al alcance de cualquiera. Era (casi) la única ventana para la mayoría de la población que sabía leer y era, además, sinónimo de ascenso social porque tener cultura e instrucción daba acceso a puestos de trabajo mejor remunerados. Las motivaciones para leer libros eran diversas pero había un consenso social que asociaba tener y leer libros con tener un futuro mejor porque realmente era así.
Hoy ya no es así. Hoy cada vez somos menos los que seguimos pensando eso porque ya no es inevitablemente así. Hoy se puede progresar fácilmente siendo enciclopédicamente inculto sin ningún problema y, entre amplios sectores sociales, tener cultura es incluso sospechoso. Hoy se puede tener una o varias carreras universitarias y ser un inculto porque el libro, para muchos estudiantes universitarios –no digamos ya entre los de postgrados y masters–, es un mero medio para obtener un fin, que no es en absoluto una instrucción diversa sino un título. Hoy, para obtener un título, no es necesario leer libros, todavía menos tenerlos. Hoy, la incultura, es descarada, obscena.
Hay muchos libros que no transmiten cultura pero el principal vehículo de cultura sigue siendo el libro; el entretenimiento está escapando, desde hace lustros, a otros formatos pero la cultura se resiste bastante más porque es muy cara de producir en comparación con el precio a la que podemos venderla y las unidades que podemos esperar vender de forma realista. La tirada media no ha dejado de bajar en los últimos diez años en todos los mercados editoriales maduros.
En ese contexto puedo comprender que los grandes grupos sigan interesados en promover campañas de lectura de libros porque ellos fabrican libros de todo tipo, condición y contenido, mejores y peores, incluyendo libros para incultos que no tienen intención de dejar de serlo.
Lo que no comprendo, con los números y tendencias en la mano, es que los editores independientes que cuidan su catálogo y aspiran a vender cultura –creo que a estas alturas ya nos entendemos cuando hablo aquí de cultura– les sigan la corriente porque la mayoría de los destinatarios de las campañas de lectura no son su público y raramente lo serán nunca. Si lo fueran sus tiradas contendrían más dígitos, sus ventas serían más alegres y vivirían algo mejor. Las cifras no mienten: dejando de lado las disfunciones de la cadena del libro que no facilitan que muchos de los libros encuentren realmente a sus lectores, cuando en un país con cuarenta millones de habitantes mayores de 14 años muchos editores se contentan con tiradas de algo más de mil ejemplares es que esos libros interesan a muy poca gente. Con una cadena de valor más eficiente y una mejor gestión estoy seguro que doblarían las tiradas pero eso sigue siendo una miseria en términos absolutos. Ergo hay libros que siempre serán cosa de cuatro gatos aunque aumente el índice de lectura. De hecho es lo que ha sucedido los últimos veinte años: el índice de lectura no ha parado de subir –modestamente, pero ha subido– mientras la tirada media no paraba de bajar. La sobreproducción no es una realidad reciente, influye en todo esto desde hace al menos los mismos veinte años y no explica, por si sola, las tiradas medias descendentes. Tampoco lo hace la crisis económica. Es multifactorial.
Todo esto suena a Perogrullo y lo es pero es lo que sostiene el tinglado conceptual.
Hay un tipo de libro que nunca ha sido para todo el mundo y hoy todavía lo es menos. Es muy posible que el público que aprecia ese tipo de libros aprecie, además, que los libros sean de papel, ergo la mejor decisión que puede tomar un editor que aspire a ofrecer cultura es mejorar la calidad material de sus libros.
Esto que digo no es una predicción, es una constatación, hace años que ciertos editores empezaron a cuidar los materiales y acabados de sus libros pero lo hicieron más por instinto que con datos en la mano, porque no los hay. Ellos creían –y creen– que su público –ese al que apenas conocen– apreciaría libros de papel bien hechos y tuvieron la suerte que fuera así. Más de uno se ufana de su buen ojo pero podría haberles salido al revés; la editorial Anagrama se ha pasado décadas vendiendo unos libros de una dudosa calidad material a los mismos precios que editoriales con más miramientos y si hoy no se ve penalizada es porque durante esas mismas décadas no había alternativa a esos libros y se ha labró una gran reputación: el papel es malo pero lo que contiene es excelente.
Insisto en que ese tipo de ajuste fino ha sido una feliz casualidad porque no tenemos datos que nos permitan confirmarlo; sí, los libreros y editores hablan con lectores y estos les felicitan por lo bien hechos que están sus libros pero ahí no hay sistematización en absoluto. Quedémonos, de momento, con una correlación que sí parece apuntar a una causalidad.
Cambiarlo todo para que nada cambie
Se equivoca quien piense que ante este escenario no hace falta cambiar nada porque lo que ha cambiado alrededor ha sido casi todo. En primer lugar hoy vivimos rodeados de ventanas de lectura entre las cuales el libro de papel es sólo una de ellas, ergo no hay que descuidar la edición digital y sus diferentes canales. Una parte importante de lectores que aprecian la cultura preferirían leer en digital; las buenas experiencias de algunas editoriales con porcentajes de ventas digitales del 20 y el 30% lo demuestran. Si, además, mejoramos la experiencia de lectura del libro digital, todavía mejor.
Luego, como vimos en los tres artículos anteriores, cada editorial debe conocer a sus lectores. Conocerlos y charlar con ellos en presentaciones, librerías, salones y ferias está muy bien pero hablo de sistematizar el conocimiento de la propia audiencia. Recordemos, como dijimos en el anterior artículo, que lo deseable sería depender menos –hasta no depender en absoluto– de las grandes plataformas digitales y cadenas de librerías. No es imposible.
Los recursos dedicados a campañas de fomento de la lectura estarían mejor empleados en mejorar las bibliotecas escolares, ampliar los fondos de las bibliotecas públicas y en poner al día las herramientas de información del sector. Invertir en medios e infraestructura del conocimiento, no en publicidad.
Finalmente, seguir mejorando la calidad de los libros de papel, ampliando y diversificando los canales de venta y reformando la Ley del Libro para que permita algo más de alegría con los descuentos a aquellos libreros que trabajen bien a largo plazo por encima de los que fomentan la rotación y los montones de best-sellers. Si el libro es excelente todo lo que lo rodea también debe serlo porque eso, precisamente, es lo que ha cambiado. Es una buena noticia para los buenos editores.
La edición independiente debe ser Lampedusiana. Lo que he descrito en estos últimos cuatro artículos debería permitir a la edición independiente productora de cultura mantenerse donde estaba para, luego, poder recuperar algo de terreno mediante la mejora constante de la eficiencia. Esto implica a distribuidores y a libreros. De ellos nos ocuparemos en otra ocasión.